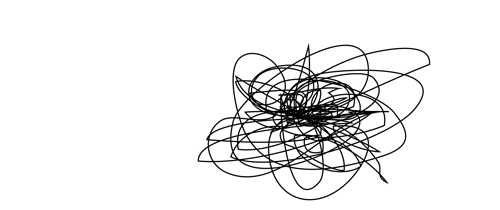El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin
título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una
dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un
puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición.
Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y
los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una
mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los
sordos.
Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el
sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar
en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso
cuando no se servía de ella.
Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio
dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa
vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a
llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción.
–Papá.
–Qué.
–Dice el alcalde que si le sacas una muela.
–Dile que no estoy aquí.
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo
examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su
hijo.
–Dice que sí estás porque te está oyendo.
El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con
los trabajos terminados, dijo:
–Mejor.
Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas
por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro.
–Papá.
–Qué.
Aún no había cambiado de expresión.
–Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.
Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de
pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta
inferior de la mesa. Allí estaba el revólver.
–Bueno –dijo–. Dile que venga a pegármelo.
Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en
el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la
mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de
cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de
desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente:
–Siéntese.
–Buenos días –dijo el alcalde.
–Buenos –dijo el dentista.
Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal
de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete
pobre: una vieja silla de madera, la fresa de pedal, y una vidriera con pomos
de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura
de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los
talones y abrió la boca.
Don Aurelio Escovar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la
muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos.
–Tiene que ser sin anestesia –dijo.
–¿Por qué?
–Porque tiene un absceso.
El alcalde lo miró en los ojos.
–Está bien –dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó
a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del
agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera
con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo
sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo perdió de vista.
Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela
con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla,
descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones,
pero no soltó un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor, más
bien con una amarga ternura, dijo:
–Aquí nos paga veinte muertos, teniente.
El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se
llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela.
Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor,
que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre
la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas
el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio.
–Séquese las lágrimas –dijo.
El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las
manos, vio el cielorraso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de
araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. “Acuéstese
–dijo– y haga buches de agua de sal.” El alcalde se puso de pie, se despidió
con un displicente saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las
piernas, sin abotonarse la guerrera.
–Me pasa la cuenta –dijo.
– ¿A usted o al municipio?
El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red
metálica.
–Es la misma vaina.
En Todos los
cuentos, 1983