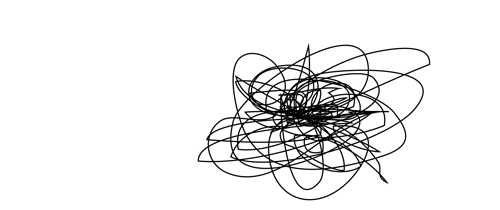Yo no soy del campo de las humanidades. Soy físico. Lo mío, por tanto, son los hechos, solo los hechos.
Algún día se habrá
de responder por Chernóbil. Llegará un día en que será necesario responder por
todo esto, como por lo sucedido en el 37 . ¡Aunque sea dentro de cincuenta
años! Por viejos que sean. Aunque hayan muerto. ¡Responderán de sus actos! ¡Son
unos criminales! [Tras un silencio.]
Hay que conservar
los hechos. ¡Que queden los hechos! Porque los pedirán.
Aquel día, el 26 de
abril, yo estaba en Moscú. En un viaje de trabajo. Allí me enteré del
accidente.
Llamo a Minsk al
primer secretario del Comité Central de Belarús, Sliunkov; lo llamo una, dos,
tres veces, y no me ponen con él. Doy con su ayudante (que me conoce
bien):
—Le llamo desde
Moscú. Póngame con Sliunkov, he de darle una información urgente. ¡De un grave
accidente!
Llamo por los
canales gubernamentales y, sin embargo, las líneas ya están bajo control. En
cuanto empiezas a hablar sobre el accidente, el teléfono se corta al momento.
¡Vigilan, por supuesto! Te escuchan. Los órganos competentes, claro. Aquel
Estado dentro del Estado. Y eso que con quien quiero hablar es con Sliunkov en
persona, el primer secretario del Comité Central.
¿Y yo, quién soy?
Soy el director del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de
Belarús. Profesor, miembro de la academia… Pero también a mí me controlan.
Necesito unas dos
horas para que se ponga al aparato el propio Sliunkov. Le informo:
—El accidente
es serio. Según mis cálculos (yo ya había hablado con otras personas en Moscú y
había hecho mis números), la columna radiactiva se mueve hacia nosotros. Hacia
Belarús. Hace falta realizar inmediatamente una operación de profilaxis de yodo
para la población y evacuar a todo el mundo que se encuentre cerca de la
central. Hay que sacar a toda la población y a los animales en cien kilómetros
a la redonda.
—Ya me han
informado —dice Sliunkov—. Ha habido un incendio, pero lo han apagado.
Y yo, sin poderme
contener:
—¡Esto es un engaño!
¡Un engaño evidente! Cualquier físico le dirá que el grafito arde a unas cinco
toneladas por hora. ¡Imagínese cuánto tiempo estará ardiendo!
Tomo el primer tren
a Minsk. Paso la noche en blanco. Por la mañana llego a casa. Le mido a mi hijo
la tiroides: ¡180 microrroentgen a la hora! Entonces la tiroides era un
dosímetro ideal.
Se necesitaba
yoduro de sodio. Yodo corriente. Para medio vaso de gelatina, de dos a tres
gotas para los niños, y para un adulto, de tres a cuatro gotas. El reactor
estuvo ardiendo diez días, diez días durante los cuales ya se debía haber hecho
esto. ¡Pero nadie nos escuchaba! Ni a los científicos, ni a los médicos. La
ciencia estaba al servicio de la política; la medicina, atrapada por la
política. ¡Faltaría más!
No hay que olvidar
en qué atmósfera mental se producía todo aquello, qué éramos entonces, diez
años atrás. Funcionaba el KGB; el control secreto. Se interferían las radios
extranjeras. Mil tabúes, secretos políticos y militares. Instrucciones. Y por
añadidura, todos estábamos educados en la idea de que el átomo soviético para
la paz era tan poco peligroso como la turba o el carbón. Éramos unas personas
prisioneras del miedo y de los prejuicios. En manos de la superstición. Pero
los hechos, solo los hechos.
Aquel mismo día… el
27 de abril, decido viajar a la región de Gómel, fronteriza con Ucrania. A los
centros de distrito Braguin, Jóiniki, Narovlia; desde allí hasta la central hay
unas cuantas decenas de kilómetros. Había de conseguir una información
completa. Llevarme los aparatos, medir el fondo. Y lo que es el fondo era el
siguiente: en Braguin, 30 000 microrroentgen por hora; en Narovlia, 28.000. Y
en aquella situación, las gentes del lugar estaban sembrando, arando. Se
preparaban para la Pascua. Pintaban los huevos, cocían panes de Pascua.
¿Qué
radiación? ¿Qué es esto? No nos ha llegado ninguna orden. De arriba nos piden
informes: ¿Cómo marcha la siembra, a qué ritmo?
Me miraban como a un
loco: «Pero ¿de qué me habla, profesor?». Roentgen, microrroentgen… Como si les
hablara un extraterrestre.
Regresamos a Minsk.
En la avenida central, por todas partes venden pastelillos, helados, carne
picada, bollos. Bajo la nube radiactiva.
29 de abril.
Lo recuerdo todo con exactitud. Por fechas. A las ocho de la mañana ya me
encuentro en la sala de espera de Sliunkov. Intento llegar como sea hasta él.
Pero no me recibe. Y así hasta las cinco y media. A las cinco y media, del
despacho de Sliunkov sale uno de nuestros poetas más famosos. Nos conocemos:
—Hemos estado
discutiendo con el camarada Sliunkov sobre los problemas de la cultura
bielorrusa.
—Pronto no
quedará nadie para crear esta cultura —le replico sin poderme aguantar— ni para
leer sus libros si ahora mismo no sacamos a la gente de la zona de Chernóbil.
¡Si no los salvamos!
—¡Pero ¿qué
dice usted?! Si ya lo han apagado todo.
De todos modos,
llego hasta Sliunkov. Le describo el cuadro que vi el día anterior. ¡Hay que
salvar a la gente! En Ucrania (había llamado) ha empezado la evacuación.
—¿Qué se proponen
sus dosimetristas (los de mi instituto) corriendo por toda la ciudad, sembrando
el pánico? Me he asesorado en Moscú, con el académico Ilín. La situación es
normal. Se han mandado tropas, maquinaria militar, para cubrir la brecha. Y en
la central está trabajando una comisión gubernamental. También la fiscalía.
Allí aclararán el asunto. No conviene olvidar la guerra fría. Estamos rodeados de
enemigos.
Sobre nuestra tierra
ya se habían precipitado miles de toneladas de cesio, yodo, plomo, circonio,
cadmio, berilio, boro, una cantidad incalculable de plutonio (en los reactores
RBMK de uranio y grafito, en la versión de Chernóbil, se extraía plutonio
estratégico, con el que se fabricaban las bombas atómicas). En total, 450 tipos
de radionúclidos. El equivalente a 350 bombas como las que se lanzaron sobre
Hiroshima. Se debía hablar de física. Y, en cambio, se hablaba de enemigos. Se
buscaba al enemigo.
Tarde o
temprano, pero se habrá de responder por esto.
«Un día se
pondrá usted a buscar excusas —le replicaba yo a Sliunkov—, diciendo que no era
más que un constructor de tractores (había sido director de una fábrica de
tractores) y que no entendía nada de radiaciones; pero yo soy físico y sí tengo
una idea de las consecuencias».
Pero ¿cómo puede
ser? No se sabe qué profesor, no se sabe qué físicos, ¿y se atreven a dar
lecciones al Comité Central? No, no eran una pandilla de criminales. Más bien
nos encontramos ante una combinación letal de ignorancia y corporativismo. La
piedra angular de su vida, sus hábitos adquiridos en el aparato eran: no te
destaques. Di sí a todo.
Justamente por
entonces, a Sliunkov lo estaban promocionando para ir a Moscú, para un ascenso.
¡Esta es la cosa! Hubo de producirse, según me parece, una llamada de Moscú. De
Gorbachov. En el sentido de que a ver qué hacéis, los bielorrusos, nada de
sembrar el pánico. Ya sin vosotros, Occidente está armando un buen jaleo.
Porque estas son las
reglas del juego: si no satisfaces los deseos de tus superiores, no ascenderás
en el cargo, no conseguirás tal viaje de descanso, tal dacha. Hay que caer
bien. De haber seguido viviendo en el mismo sistema cerrado de antes, tras el
telón de acero, la gente seguiría instalada hasta hoy pegada a la central. ¡La
habrían declarado zona secreta! Tome los casos de Kishtim o de
Semipalátinsk.
Un país estalinista.
Seguíamos siendo un país estalinista.
En las instrucciones
para situaciones de guerra nuclear se dice que, en caso de amenaza de un
accidente nuclear o de un ataque nuclear, es necesario aplicar de forma
inmediata una profilaxis a base de yodo a toda la población. ¡En caso de
amenaza! ¿Y qué es lo que teníamos aquí? 3000 microrroentgen por hora. Pero lo
que les preocupaba no era la gente, sino su poder. En un país donde lo
importante no son los hombres sino el poder, la prioridad del Estado está fuera
de toda duda. Y el valor de la vida humana se reduce a cero.
¡Había modo de
hacerlo! Nosotros proponíamos algunos. Sin grandes anuncios, sin generar
pánico. Sencillamente con verter los preparados de yodo en los embalses de los
que se extraía el agua potable, con añadirlos a la leche. Es verdad que se
hubiera notado que el agua no tenía el mismo gusto, y la leche tampoco. En la
ciudad se hallaban listos 700 kilos de preparado. Y allí se quedaron, en los
almacenes. En las reservas secretas.
Tenían más miedo de
la ira que les podía llegar desde arriba que del átomo. Todo el mundo esperaba
una llamada de teléfono, una orden. Pero no hacía nada por su cuenta. Se temía
la responsabilidad personal.
Yo llevaba en mi
cartera un dosímetro. ¿Para qué? No me dejaban pasar, estaban hartos de mí en
los despachos de arriba. Yo, entonces, sacaba el dosímetro y lo acercaba a los
tiroides de las secretarias, de los chóferes personales, sentados en las salas
de espera. La gente se asustaba, pero esto a veces servía de ayuda: me dejaban
pasar.
«Profesor, ¿qué hace
usted poniéndose histérico? ¿O ahora resulta que solo usted se preocupa del
pueblo bielorruso? De todos modos, de algo se han de morir las personas: del
tabaco, en accidentes de tráfico o de un suicidio».
Algunos se reían de
los ucranianos. Mira cómo se arrastran de rodillas en el Kremlin, mendigando
dinero, medicinas, aparatos de dosimetría (no había bastantes dosímetros), en
cambio el nuestro (se referían a Sliunkov), en quince minutos informó de la
situación: «Todo está en orden. Nos arreglaremos con nuestras propias fuerzas».
Hasta alabaron su gesto: «¡Buena gente, los hermanos bielorrusos!».
¿Cuántas vidas habrá
costado esta alabanza?
Dispongo de
información de que ellos (las autoridades) sí que tomaban yodo. Cuando los
exploró el personal de nuestro instituto, todos tenían la tiroides limpia. Algo
imposible sin el yodo. También a sus hijos los sacaron a escondidas, lejos del
desastre. Y cuando iban a visitar las zonas, ellos sí que llevaban máscaras,
trajes especiales. Todos los medios que les faltaba a los demás.
Hace ya tiempo que
no es ningún secreto que en las afueras de Minsk se mantenía un rebaño especial
de ganado. Cada res con su número y adscrita de manera individual. Personal.
Campos especiales, invernaderos especiales. Un control especial. Y lo más
repugnante. [ Tras un silencio .] Nadie ha respondido de esto.
Dejaron de
recibirme. De escucharme. Los inundaba de cartas. Con notas oficiales.
Distribuía mapas, cifras. Los mandaba a todas las instancias. He reunido cuatro
carpetas de 250 hojas cada una.
Hechos, solo
hechos.
Por si acaso, hacía
dos copias; una la guardaba en mi despacho del trabajo, y otra, en casa. Mi
mujer lo escondió. ¿Por qué hacía copias? Tenemos memoria. Vivimos en un país
que… Yo mismo cerraba mi despacho. Pues bien, llego de un viaje de trabajo, y
las carpetas habían desaparecido. Las cuatro gruesas carpetas.
Pero yo he
crecido en Ucrania, mis abuelos eran cosacos. Y tengo un carácter cosaco. Seguí
escribiendo. Interviniendo. ¡Había que salvar a la gente! ¡Evacuarlos con toda
urgencia! Siempre de viaje de trabajo. Nuestro instituto compuso el primer mapa
de las zonas «contaminadas». Todo el sur aparece en rojo. Todo el sur «ardía».
Pero esto ya
es historia. La historia de un crimen.
Del instituto
se llevaron todos los aparatos de control radiactivo. Los confiscaron. Sin
explicación alguna. Me llamaban a casa amenazándome: «¡Deja de espantar a la
gente, profesor! Que te vamos a mandar a donde Cristo dio las tres voces. ¿No
lo adivinas? ¿Os habéis olvidado del pasado? ¡Pronto os habéis olvidado!».
Presionaban a los trabajadores del instituto. Los amedrentaban.
Escribía a
Moscú.
Me convoca Platónov,
el presidente de nuestra academia:
—El pueblo
bielorruso algún día recordará tu labor, has hecho mucho por él; pero has hecho
mal en escribir a Moscú. ¡Muy mal! Me exigen que te retire de tu cargo. ¿Para
qué lo has hecho? ¿O es que no entiendes a quién te enfrentas?
Yo tenía los mapas,
las cifras. Ellos, en cambio, ¿qué tenían? Podían meterme en un psiquiátrico.
Me amenazaron con hacerlo. Podía tener un accidente de automóvil. Me avisaron.
Me podían colgar una causa penal. Por propaganda antisoviética. O por un cajón
de clavos que el contable del instituto no hubiera anotado.
Pues bien, me
abrieron una causa criminal.
Consiguieron
lo que querían. Me dio un infarto. [ Calla .]
Todo está en las
carpetas… Hechos, cifras… Las cifras de un crimen.
El primer año… Un
millón de toneladas contaminadas se transformaron en pienso, pienso que se dio
de comer al ganado (y su carne luego fue a parar a las mesas de los humanos).
Las aves y los cerdos se alimentaron con huesos adobados con estroncio.
Las aldeas se
evacuaron, pero los campos se seguían sembrando. Según los datos de nuestro
instituto, una tercera parte de los koljoses y de los sovjoses tenían tierras
«contaminadas» con cesio-137, y a menudo el grado de contaminación superaba los
50 curios por kilómetro cuadrado. Ni hablar de obtener una producción limpia;
en estas tierras ni siquiera se podía permanecer por largo tiempo. En muchas
áreas se precipitó estroncio-90.
En las aldeas, la
gente se alimentaba de sus propios huertos, pero no se hacía ninguna
comprobación. Nadie instruía a aquella gente, no se les enseñaba qué debían
hacer. Ni siquiera existía un programa para ello. Se comprobaba solo lo que
salía de la zona. Las partidas destinadas a Moscú… A Rusia.
Comprobamos de
manera selectiva el estado de salud de los niños en las aldeas. Varios miles de
niños y niñas. Las criaturas tenían 1500, 2000, 3000 milirroentgen. Por encima
de los 3000… Esas niñas… Ya no darán a luz a ningún niño. Tienen los genes
marcados.
Cuántos años han
pasado y yo a veces me despierto y ya no me puedo dormir.
Un tractor
arando un campo… Le pregunto a un funcionario del Comité de Distrito del
Partido que nos acompaña:
—¿El tractorista
está protegido al menos con una mascarilla?
—No, trabajan sin
respiradores.
—¿Qué pasa, no os
los han mandado?
—¡Pues claro que los
han mandado! Nos han mandado tantos que tendremos hasta el año dos mil. Pero no
los hemos repartido. Cundiría el pánico. ¡Y todos saldrían corriendo! ¡Se
largarían!
—¡Se da cuenta
de la barbaridad que está haciendo!
—Para usted es fácil
pensar de este modo, profesor. Si lo echan del trabajo, encontrará usted otro.
Pero yo, ¿adónde me meto?
¡Qué poder! ¡Un
poder ilimitado de unos hombres sobre otros! Esto ya no es un engaño, sino una
guerra contra personas inocentes.
A lo largo del
Prípiat vemos tiendas de campaña, familias enteras descansando. Se bañan, toman
el sol. Estas personas no saben que desde hace varias semanas se están bañando
y tomando el sol bajo una nube radiactiva. Estaba terminantemente prohibido
hablar con ellos. Pero veo a unos niños… Me acerco y les explico. Asombro
general. Me miran perplejos: «Entonces, ¿por qué la radio y la televisión no
dicen nada de esto?».
El funcionario que
me acompaña… En nuestros viajes solía acompañarnos algún representante del
poder local, del Comité de Distrito; este era el sistema… El tipo calla. Pero
puedo adivinar por su cara qué sentimientos luchan en su fuero interno:
¿informar o no? ¡Porque, al mismo tiempo, también le da lástima la gente! Es una
persona normal. Aunque yo no sé de qué lado se inclinará la balanza cuando
regresemos. ¿Informará o no? Cada uno decidía por su cuenta, en un sentido o en
otro. [ Calla durante un rato .]
Seguimos siendo un
país estalinista. Y viven en él hombres estalinistas.
Recuerdo en
Kíev… En la estación. Los convoyes se llevan uno tras otro a miles de niños
espantados. Hombres y mujeres llorando. Entonces fue la primera vez que pensé:
¿a quién le hace falta una física así? ¿Una ciencia como esta? Si tan alto ha
de ser el precio. Ahora se sabe. Se ha escrito. ¿A qué ritmo endiablado se
construyó la central atómica de Chernóbil? Se construyó a la soviética. Los
japoneses levantan instalaciones como estas en doce años, aquí lo hicimos en
dos, tres años. La calidad y la seguridad de una instalación especial como
aquella no se distinguía de la de un complejo agropecuario. ¡De una granja de
aves! Cuando faltaba algo, hacían la vista gorda y lo sustituían por lo que
tuvieran a mano. Así, el techo de la sala de máquinas se cubrió de alquitrán,
que fue lo que estuvieron apagando los bomberos. ¿Y quién dirigía la central
atómica? Entre los directivos no había ni un físico nuclear. Había ingenieros
de energía, de turbinas, comisarios políticos, pero ni un especialista. Ni un físico.
El hombre ha
inventado una técnica para la que aún no está preparado. No está a su nivel.
¿Es posible darle una pistola a un niño? Nosotros somos unos niños locos. Pero
esto son emociones y yo me prohíbo dejarme llevar por las emociones.
La tierra… La
tierra y el agua estaban llenos de radionúclidos, decenas de ellos. Hacían
falta radioecólogos. Pero en Bielorrusia no los había, los trajeron de Moscú.
En un tiempo, en nuestra Academia de Ciencias trabajó la profesora Cherkásova,
una científica que se había dedicado a los problemas de las pequeñas dosis, a
las irradiaciones internas. Cinco años antes de Chernóbil cerraron su
laboratorio; en nuestro país no puede haber ninguna catástrofe. ¿Cómo se le
ocurre? Las centrales atómicas soviéticas son las más avanzadas y las mejores
del mundo. ¿Qué dosis pequeñas ni qué?… ¿Alimentos radiactivos?… Redujeron la
plantilla del laboratorio y jubilaron a la profesora. Se colocó en el
guardarropas de alguna parte, colgando abrigos.
Y nadie ha
respondido de nada.
Pasados cinco años,
el cáncer de tiroides creció treinta veces entre los niños. Se ha establecido
el crecimiento de las lesiones congénitas de desarrollo, de las enfermedades
renales, del corazón, de la diabetes infantil…
Pasados diez años…,
la duración media de la vida de los bielorrusos se redujo a los
cincuenta-sesenta años.
Yo creo en la
historia…, en el juicio de la historia… Chernóbil no ha terminado, tan solo
acaba de empezar.
VASILIBORÍSOVICH
NESTERENKO, exdirector del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de
Ciencias de Belarús